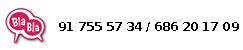Cuando los padres decidimos llevar a nuestro hijo a un psicólogo o logopeda es porque observamos dificultades en su conducta, lenguaje o desarrollo que no comprendemos bien. En ocasiones, es un profesor o el pediatra del niño quien nos alerta de esas dificultades. Sea cual fuere la razón, hemos decidido llevar a nuestro pequeño al profesional. Este recopila toda la información aportada por padres, profesores y médicos del niño; realiza la oportuna evaluación logopédica o psicológica en un entorno controlado; elabora un diagnóstico; diseña un plan de intervención centrado en el niño y este comienza a acudir a terapia. Este es el escenario que podríamos definir como estándar.
Pero en este enfoque echamos en falta un elemento al que, a nuestro juicio, no otorgamos la suficiente relevancia: el papel de los padres y la repercusión de la dinámica familiar en la intervención terapéutica. Quisiera ilustrar esto utilizando un ejemplo habitual en la vida de cualquiera de nosotros.
Veamos, ¿quién no ha tenido un mal día en el que se acumulan los problemas laborales, familiares o de cualquier otra índole, y en el que incluso las cosas más anodinas parecen salirnos al revés? Lo cierto es que, cuando esto ocurre, hasta nuestros hijos suelen estar más respondones, impertinentes, desobedientes o gritones. Si presentan, además, alguna dificultad –en particular, si es de tipo conductual– las relaciones pueden ser mucho más complicadas, tensas y dolorosas. En realidad parece que, cuando no nos sentimos bien, la única misión de nuestros hijos es hacernos la vida imposible. Nada más lejos de la realidad.
Nuestro estado anímico, nuestra situación vital, influye –y mucho– en cómo interpretamos el comportamiento de nuestros hijos; y también influye en la forma en cómo nos dirigimos e interactuamos con ellos, en cómo respondemos y reaccionamos ante los conflictos y en cómo gestionamos las emociones. Para bien o para mal, los padres somos el espejo en el que se reflejan nuestros hijos. Y es en casa donde los niños aprenden lo realmente importante. No podemos pretender que nuestros hijos se relacionen con seguridad con otros niños si no trabajamos la autoestima en casa; no podemos esperar que se expresen de manera espontánea en el colegio si nuestras conversaciones con ellos están dirigidas de principio a fin; y no podemos pretender que desarrollen tolerancia a la frustración si en casa no permitimos que se confundan y yerren. En pocas palabras, no podemos pretender que el niño haga fuera de casa lo que no ha hecho primero en el entorno en el que se siente más seguro: el hogar.
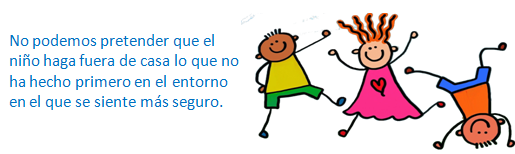
El primer paso, como padres, es mirarnos a nosotros mismos antes de juzgar a nuestros hijos y preguntarnos sinceramente cómo nos encontramos –¿estoy nervioso, triste, intranquilo, irascible, susceptible?, ¿es esta una situación puntual o se prolonga en el tiempo?…–. Las preguntas variarán en función de nuestras circunstancias concretas.
El segundo paso es analizar si nuestro estado de ánimo o nuestra conducta pueden estar interfiriendo en el desarrollo de nuestro hijo. Y debemos hacerlo con objetividad –al menos con la objetividad que nos podamos permitir en una situación que implica vínculos afectivos– y despojándonos de todo sentimiento de culpa. Todas los profesionales que nos dedicamos a esto sabemos que si los papás no lo hacemos bien o del todo bien, no es porque no queramos, sino porque no sabemos cómo hacerlo o no somos capaces de identificar el problema.
El tercer paso es no dudar en pedir ayuda. Acudir a un profesional no solo nos ayudará a identificar causas, a modificar dinámicas y a reconducir situaciones; será además, un buen ejemplo para nuestros hijos: saber pedir ayuda es un aprendizaje importante que el niño debe interiorizar.
Necesitamos padres y madres informados y bien entrenados; padres y madres empoderados, que se sientan fuertes y dispongan de las estrategias necesarias
Esto nos devuelve al punto en el que iniciábamos este post: tenemos un diagnóstico y vamos a iniciar la terapia. ¿Basta con circunscribirla al propio niño? Rotundamente no. Nunca ponderaremos lo suficiente la importancia de la familia. Necesitamos su intervención en el proceso terapéutico. Necesitamos padres y madres informados y bien entrenados; padres y madres empoderados, que se sientan fuertes y que dispongan de las estrategias y herramientas necesarias para poder ayudar a sus hijos en esos muchos momentos del día a día en los que el psicólogo o el logopeda no está presente o no tiene acceso. Y como todo en la vida, cuando más personalizado sea ese entrenamiento, mayor será su eficacia. Las circunstancias de cada familia son diferentes y la intervención debe adaptarse a esas circunstancias. Psicólogos y logopedas podemos ser de gran ayuda pero, pero sin la intervención de padres y madres, la terapia pierde uno de sus más valiosos recursos.