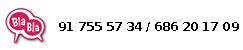Toda crisis tiene un lado doloroso, marcado por las despedidas de personas, rutinas y aficiones. Y otro lado más amable que nos reconcilia con la vida. De la fusión de estas dos vertientes nace una nueva cotidianidad, llena de cambios, retos y esfuerzos por reconstruir la mejor versión de nosotros mismos como familia, hijos, padres, madres, amigos y profesionales.

Las repercusiones de la pandemia se han dejado notar a nivel psicológico, afectivo, del lenguaje, la comunicación y la socialización de nuestros niños. El momento de empezar a hablar se demora en los más pequeños y también se ralentiza la explosión del vocabulario. Muchas familias retrasan la escolarización de sus hijos por miedo al contagio, exacerbado por el hecho de que no tengan que utilizar mascarilla. Este retraso en el acceso a la escuela y en el contacto del niño con sus iguales no está exento de riesgos, ya que la comunicación exclusiva con el núcleo familiar no es estimulación suficiente para el adecuado desarrollo del lenguaje, cuya correcta adquisición requiere de la interacción social, del juego con los iguales y de la comunicación con adultos distintos de los padres o abuelos. Los miedos están ahí. Son inevitables y útiles porque nos ayudan a protegernos y a hacer cuanto está en nuestras manos por cuidarnos y cuidar a los que más queremos, pero no deben paralizarnos y mucho menos hacer de nuestros hijos unos niños temerosos.
Con la prórroga del confinamento, los hogares se han enfrentado a un nuevo escenario en el que ha sido necesario integrar el teletrabajo y la educación online y se han difuminado las fronteras entre vida laboral y familiar. Surge la necesidad de organizarse; de conciliar ámbitos hasta ahora estancos; de establecer horarios y rutinas ante la ausencia -en particular para los niños- de las referencias temporales acostumbradas. Y esto ha disparado el estrés de las familias.
La necesidad de conciliación familiar más presente que nunca
La crisis del covid también ha puesto de manifiesto, con una intensidad hasta ahora desconocida, la importancia y la dificultad de la conciliación en unos hogares que han sido a un tiempo escuela infantil, colegio, instituto, oficina, lugar de recreo y vivienda familiar. El debate sobre si debe primar el «tiempo de calidad» o la «cantidad de tiempo» a la hora de atender a los hijos deja de tener sentido, porque padres e hijos comparten el mismo espacio las 24 horas del día y, además, los más pequeños demandan atención en todos los ámbitos de su vida. En este papel recién estrenado de padres polivalentes surgen nuevas dudas: ¿Lo estoy haciendo bien? Y así nos encontramos padres que se sienten culpables (y sobrepasados por las circunstancias) al considerar «que no pueden hacerlo todo» y padres que temen educar niños dependientes por estar «siempre encima» de sus hijos en un sistema educativo que ensalza la autonomía personal y en una sociedad cargada de contradicciones que desea construir niños y adultos perseverantes cuando los avances tecnológicos nos empujan hacia el abismo de la inmediatez.
Esta «disonancia cognitiva» genera desconcierto en todos nosotros, en particular en los padres que a menudo no logran transmitir un mensaje claro a sus hijos. Pero quienes, de una u otra manera nos dedicamos a la educación y bienestar psicológico-emocional de los niños, sabemos que, ante la diversidad de las familias, no se trata de buscar recetas universales –tampoco hay recetas buenas o malas–, sino de encontrar espacios de reunión y comunicación, cercana y afectiva, en los que compartir las necesidades de cada uno de los integrantes de la familia para solventarlas con los recursos disponibles.
No todo es negativo…
Tenemos niños muy independientes y con gran habilidad para la socialización y capacidad adaptativa; tenemos niños que tienden a la introversión, a los que cuesta aprender en grandes grupos y que probablemente avanzarán más en casa o con una atención más personalizada; tenemos niños que no han desarrollado todavía la capacidad de planificación y que necesitan una figura que actúe como modelo, como «agenda personal», recordándoles que deben preparar la mochila o hacer los deberes, hasta que sean capaces de integrar esa agenda, de planificar por sí mismos y esa ayuda externa sea innecesaria… No hay dos niños iguales.
En este sentido, las semanas de reclusión obligatoria y las posteriores medidas adoptadas por los centros escolares han puesto de manifiesto algunos aspectos reseñables:
- los niños más afectivos y sensibles a los cambios que implica el día a día en la escuela, han experimentado mejoras, como dejar de hacerse pis durante el día, estar más relajados o disfrutar más de los juegos en familia y de las actividades escolares.
- algunos niños funcionan mejor en pequeños grupos. El establecimiento de «grupos burbuja», con la finalidad inicial de evitar contagios, ha tenido una consecuencia paralela: les ha ayudado a encontrar su grupito de referencia en lugar de vagar por el colegio a la búsqueda de un grupo en el que encajar o ser admitidos. Compartir, trabajar en equipo y jugar de forma habitual con un mismo grupo ha permitido a los niños conocerse mejor y crear vínculos más fuertes.
Pero, por encima de todo, la pandemia nos ha demostrado lo que son capaces de hacer nuestros hijos. Han incorporado nuevas rutinas en un tiempo récord. Son los primeros en colocarse la mascarilla, lavarse las manos, echarse gel. Y de recordarnos que debemos hacerlo, si se nos olvida. Han modificado sus hábitos de estudio y juego. Han asumido cambios vitales de un día para otro. Al igual que los adultos se han enfrentado a sus propios miedos e incertidumbres. La capacidad de resiliencia, de aprendizaje, de adaptación a lo que hace unos meses creíamos impensable no deja dudas de la fortaleza de nuestros hijos para superar las situaciones difíciles, sobreponerse al dolor y seguir siendo niños a pesar de las adversidades.
Ana Alonso (Psicóloga)