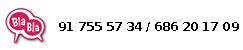De niña me encantaba leer. Gracias a la lectura pasaba de puntillas por un mundo en el que las cosas, a veces, se ponían feas, y me trasmutaba sin esfuerzo en los personajes que poblaban las páginas en las que hundía la nariz durante horas. Con la lectura canalizaba a través de otros el miedo, el dolor, la incertidumbre o la angustia con la tranquilidad de saber que esos sentimientos quedarían a buen recaudo tan pronto cerrase el libro. La lectura también amplificaba la intensidad de los momentos felices. Este efecto catártico me ha acompañado toda la vida.

Tal vez porque fui lectora precoz, siempre entendí la lectura como una necesidad tan innata en el niño como el gatear o dar palmas. Estaba convencida de que si un niño no leía era porque no había tenido ocasión de conocer el placer de la lectura. Si por circunstancias de la vida, había encontrado ese efecto tonificador en otras actividades, fueran estas encestar una pelota, dibujar, aporrear una batería o jugar al ajedrez, la lectura esperaba paciente el momento de hacer su aparición, como esa amistad que recuperamos después de muchos años, sin que el tiempo parezca haber transcurrido entre nosotros. En cualquier caso, estaba segura de que el gusto por la lectura tenía mucho que ver con los modelos de referencia: padres, maestros, abuelos. La ecuación era clara: «Si los padres leen, los hijos leen».
Por eso, cuando fui madre, no entendía que mi hija no quisiera leer, pese a los muchos esfuerzos que hacíamos en casa por incitarla a ello. No había que ser Sherlock Holmes para darse cuenta de que la mayoría de los libros ordenados en la abarrotada biblioteca de su cuarto estaban intactos. Y aún así, no había cumpleaños o Reyes en los que no le cayera una nueva lectura, confiando en que se confirmase aquello que oíamos de boca de los maestros: «A fuerza de leer, se le acaba cogiendo el gusto». Para mi contrariedad, lo que en primaria parecía desinterés, se transformó en secundaria en abierto rechazo. Tengo la certeza de que en la proeza de que mi hija superase la etapa escolar, e incluso la universitaria, tuvo mucho más que ver su capacidad para memorizar, sintetizar y organizar todo lo que escuchaba que mis esfuerzos porque releyese una y otra vez el mismo párrafo.
¿Por qué seguir utilizando lo que no funciona?
Todo esto viene a colación por las palabras con las que la psicóloga Icíar Casado inició su reciente taller online sobre Intervención Lectroescritora al que tuve la suerte de asistir con otros padres. No recuerdo sus palabras exactas, así que confío en que me disculpe por esta libre interpretación de las mismas. Decía más o menos así: «Quiero compartir con vosotros algo que nos cuesta reconocer a muchos adultos: no me gusta leer. He aprendido a hacer un buen uso instrumental de la lectura como herramienta de aprendizaje, trabajo y desarrollo profesional, pero mis dificultades con ese medio me impiden disfrutar del placer de leer. La lectura es para mí una herramienta de adquisición y transmisión de conocimientos, pero no una actividad placentera ni de entretenimiento o evasión». A lo que añadía: «Esto es algo que explico a los chavales que acuden a BlaBla. Quiero que entiendan que no son los únicos a quienes cuesta leer; que en ningún caso son menos inteligentes por ello, y que esa dificultad no les impedirá ser y hacer todo lo que quieran en el futuro. Simplemente, tendrán que hacerlo de forma diferente; digamos que un poco más creativa».
No quiero adentrarme en los mecanismos del aprendizaje de la lectura y las rutas implicadas en el acto de leer que tan bien nos explicó Iciar en el taller, sino en la incomprensión a la que se enfrentan los chavales que tienen dificultades en ese aprendizaje. Vivimos en la sociedad de la comunicación. La lectoescritura jamás ha tenido tanta importancia. Y esto lo saben nuestros niños desde el momento en que entran en preescolar y comienzan a prepararse para ese proceso del aprendizaje lector. El niño o la niña pronto se da cuenta de que no es capaz de aprender algo que para los demás parece tan fácil. Y no solo parece fácil, ¡es que se lo pasan bien leyendo! A medida que la clase avanza, tras varios intentos fallidos por seguir el ritmo de sus compañeros, la conclusión del niño es la esperable: «Soy menos inteligente que los demás», una conclusión que los padres y maestros reafirmamos sin darnos cuenta con comentarios como «eres un vago», «no prestas atención» o «lo que tienes que hacer es leer más».
¿Cuestión de esfuerzo?
¿Se trata realmente de una cuestión de esfuerzo? No nos extraña que al niño con déficits sensoriales le cueste más aprender a leer y, por ello, ponemos a su alcance herramientas, dispositivos y apoyos para facilitarle las cosas. Todo se vuelve más complicado cuando las dificultades tienen que ver con los procesos cognitivos implicados en el aprendizaje, en particular la lectura, cuya adquisición es imprescindible para un adecuado rendimiento escolar. Por un lado, no se trata de un problema orgánico identificable a primera vista y, por otro, los déficits no se manifiestan claramente hasta que el niño necesita saber leer con cierta soltura. Para entonces se ha perdido la oportunidad de ofrecerle valiosas ayudas que podrían haber facilitado ese aprendizaje. El «tiene dificultades, pero se esfuerza por superarlas», que implica un reconocimiento por parte del adulto al trabajo adicional que hace el niño del primer ejemplo, se transforma en el caso del segundo niño en un «no se esfuerza, tendría que hacer mucho más». En el primer caso valoramos el esfuerzo con independencia de los resultados. En el segundo caso valoramos los resultados con independencia del esfuerzo. ¿Cuál es la lógica cuando uno y otro niño deben hacer un esfuerzo superior al de sus compañeros, obtengan o no buenos resultados?
Tras las explicaciones de Iciar creo que todos los padres fuimos conscientes de la complejidad que entraña aprender a leer. El niño nace con la capacidad innata de desarrollar el habla en un entorno hablante, cosa que no ocurre con la lectura, un hito mucho más reciente en la evolución humana que involucra funciones cognitivas más complejas. Se estima que el ser humano pudo empezar a hablar hace más de 50.000 años, mientras que los primeros signos escritos tienen una antigüedad de unos 7.000 años. Como quien dice, aprendimos a leer ayer. Incluso hoy, algunos pueblos indígenas carecen de escritura y la transmisión de conocimientos y tradiciones sigue siendo oral.
La capacidad de disfrutar de la lectura es un don y los dones requieren de cierta facilidad innata. Si un niño dedica numerosos recursos cognitivos a decodificar el sonido de los grafemas y tiene que hacer esfuerzos para recordar las palabras que deletrea, es poco probable que pueda extraer el significado de un texto y mucho menos emocionarse con su lectura.
Dicho lo anterior, nuestros hijos necesitan aprender a leer con fluidez suficiente para valerse del código escrito en su vida cotidiana. Busquemos formas creativas de acercarles la lectura cuando las metodologías «convencionales» no funcionen con ellos. Convirtamos ese aprendizaje en un juego a través del cual estimular todos los aspectos implicados en el acto de leer; simplifiquemos la lectura con todos los instrumentos de los que dispongamos para hacer de ella una herramienta eficaz de comunicación y transmisión de conocimientos. Quién sabe si, a pesar de los obstáculos iniciales, nuestro hijo terminará además disfrutando con la lectura de un buen libro. Pero sobre todo, no nos obcequemos con el «a fuerza de leer, se le acaba cogiendo el gusto». Esto sirve para el niño que no tiene problemas. Pero si no queremos que el cuarto de nuestro hijo esté lleno de libros sin estrenar, enseñémosle a leer cómo le enseñamos a vivir, implicando todos nuestros sentidos en la tarea.
Quiero dar las gracias al equipo de BlaBla por publicar esta entrada en su blog. Confío en haber sabido reflejar un poquito de lo que he aprendido en el taller.
También te puede interesar: