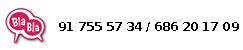Aunque son muchos los factores implicados en esa costumbre tan adulta de responder por los niños, hay dos particularmente evidentes: la dificultad para aceptar que son seres con identidad propia, y -algo muy vinculado con nuestra naturaleza social- el miedo «al qué dirán».
Ese temor a lo que pensará el otro de mí -o de mi hijo, como extensión de mi propio ser- desencadena comportamientos como los que se describen en el vídeo de hoy. Así, observamos padres que se anticipan a las palabras de sus hijos para asegurarse de que la respuesta dada al interlocutor es la adecuada en función de las circunstancias o, en términos «darwinianos», para evitar posibles amenazas.
A lo anterior se suma la dificultad de algunas personas de entender que el cerebro infantil no es una versión a pequeña escala del cerebro adulto. Por cuestiones relacionada con el neurodesarrollo, los niños perciben, sienten y razonan de forma diferente. Carecen, entre otras cosas, de la experiencia y madurez del adulto. Su razonamiento es desinhibido y, a menudo, está impregnado del pensamiento mágico tan característico de la infancia. El juego es claro ejemplo de esto: cuando los niños juegan entre sí lo hacen de forma diferente a cuando interviene un adulto. En este último caso, el adulto introduce a menudo un pensamiento lógico que aún no está desarrollado en los niños de educación infantil.
Cuando los niños intractúan con sus iguales, los adultos no suelen inmiscuirse en sus ejercicios comunicativos: no les meten prisa ni limitan sus tiempos de respuesta, permiten las equivocaciones, les dejan construir su discurso a partir de sus propias experiencias y percepciones, etc. Sin embargo, la cosa cambia cuando el interlocutor es otro adulto. En ese contexto, es habitual que padres y madres se lancen a responder por sus hijos, ya sea para evitar respuestas que consideran inapropiadas o para sortear silencios incómodos si el niño no desea o no sabe responder.
A mi juicio, esto es un error. Los niños necesitan escenarios que propicien la interacción natural tanto con los otros niños como con los adultos. Solo así pueden poner en práctica los mecanismos de comunicación que aprenden cada día.
Los intercambios comunicativos niño-adulto constituyen además una estupenda ocasión para corregir, de forma indirecta, conductas o comentarios inadecuados (por ejemplo, explicándoles que hay cosas que no conviene decir en determinadas circunstancias) e ir familiarizándolos gradualmente con las normas sociales.
Este aprendizaje no se producirá si cortocircuitamos el deseo infantil de expresarse. Cuando asumimos el papel de «ventrílocuos», obstaculizamos el proceso de maduración de los niños, debilitamos su autoestima y, en última instancia, les negamos el derecho a desarrollar su propia identidad.