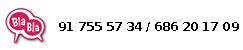El claxon de un coche, el centrifugado de una lavadora, fragmentos de conversaciones, el murmullo de las hojas arrastradas por el viento… el mundo es un crisol de estímulos sonoros, un mar de ondas acústicas en las que nos desenvolvemos como pez en el agua: filtramos, percibimos y reaccionamos ante los sonidos sin necesidad de prestarles atención, o al menos de hacerlo de forma consciente: oímos, no escuchamos.
Oír y escuchar no son los mismo
Oír es un acto pasivo. Escuchar presupone una intención: la de atender conscientemente a lo que estamos oyendo.
La importancia de saber escuchar a los demás, es decir, de saber interpretar lo que se nos dice y, más aún, lo que no se nos dice, queda bien patente en nuestro refranero: «No hay palabra mal dicha sino mal entendida», «A buen entendedor pocas palabras bastan», «Dice más un silencio que mil palabras». De hecho, se estima que la comunicación no verbal puede ejercer hasta cinco veces más impacto sobre la comprensión del mensaje que la comunicación verbal.

En la recopilación de relatos breves «El hombre que confundió a su mujer con un sombrero», el neurólogo Oliver Sacks hace referencia en una de las narraciones a un grupo de pacientes afectados por una grave afasia receptiva, patología ocasionada por un daño en el lóbulo temporal izquierdo que impide entender las palabras. La escena, maravillosamente descrita por Sacks, nos presenta a este grupo de pacientes esperando expectantes, en una de las salas del pabellón psiquiátrico, el discurso televisado del presidente Reagan. Lo curioso es que cuando el mandatario comienza a hablar, sazonando su alocución de gestos histriónicos y sentimentalismo –como era costumbre en él–, los residentes acogen el discurso con estruendosas carcajadas. ¿Cuál era la causa de esta reacción? Los pacientes afásicos no entienden el significado de las palabras, por lo que se fijan en la prosodia y en el lenguaje corporal del hablante para interpretar lo que este dice. Y lo cierto es que los enfermos del relato lo hacían con tanta pericia que el propio Sacks reconoce que en ocasiones, cuando conversaba con ellos, le costaba creer que fuesen realmente afásicos. Pero así era; aunque habían perdido la capacidad de comprender el lenguaje verbal, mantenían intacta la sensibilidad para observar la gestualidad y captar los matices tonales de las palabras del dirigente. Y, a juicio de los pacientes afásicos, ese tono amablemente paternal no encajaba con el lenguaje corporal del mandatario. De ahí sus risas: la incongruencia les resultaba de lo más cómica.
Un impeachment muy ilustrativo…
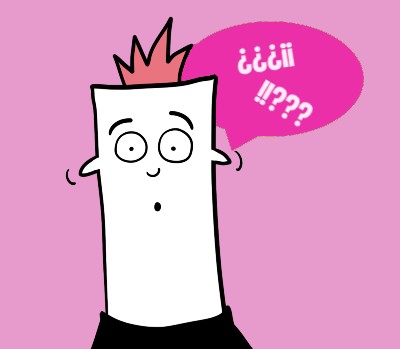
La declaración televisada de otro presidente americano –Bill Clinton– en el proceso de destitución o impeachment abierto contra él por la Cámara de Representantes de los Estados Unidos como consecuencia de la denuncia por acoso sexual interpuesta por Monica Lewinsky, constituye otro buen ejemplo de la importancia de los elementos extralingüísticos como reforzador o, por el contrario, debilitador de las palabras del hablante –en el caso de este presidente, hasta el punto de desacreditarlas, transmitiendo exactamente lo contrario de lo que pretendía. Clinton –reconocido por su carisma, oratoria convincente, dominio de la expresión gestual e imagen de hombre franco y cordial–, sostenía en el curso del proceso que «era rotundamente falsa» la acusación que pesaba sobre él. Su lenguaje no verbal, sin embargo, se obstinaba en manifestar lo contrario: con la lengua protruída, los labios tensos, la vista baja y frecuente salivación, los gestos no corroboraban la firmeza de sus palabras. Clinton parecía una mala copia de Clinton.
Comprender lo que escuchamos, en contra de lo que pueda parecer, no es una cuestión baladí. Nuestro habla está repleta de recursos figurativos: metáforas, dobles sentido, hipérboles, metonimias, paradojas, ironías, sobreentendidos y un sinfín de figuras retóricas más que añaden expresividad, vivacidad y colorido a nuestras conversaciones, pero cuya interpretación exige un profundo conocimiento del lenguaje verbal y no verbal. Para descifrar lo que nuestro interlocutor nos dice –ir más allá de la literalidad de sus palabras– hemos de realizar sobre la marcha una rapidísima tarea analítico-inferencial (teniendo en cuenta aspectos tales como contextos, costumbres culturales, convenciones sociales, nuestros propios conocimientos, opiniones, creencias, sentimientos, prejuicios…); analizar aspectos de su prosodia como el ritmo, la entonación o el volumen de la voz, las inflexiones, las pausas y silencios (¿Transmite nuestro interlocutor tranquilidad, enfado, alegría, ansiedad, azoramiento? ¿Se atropella al hablar? ¿Cuál es su actitud o su estado de ánimo?); e interpretar toda la panoplia de señales extralingüísticas (expresiones faciales, gesticulación de las manos, movimientos corporales, distancia mantenida…) con las que recalca, matiza e impregna de intención emocional su discurso. Es este lenguaje no verbal el que añade expresividad a lo que escuchamos y el que nos transmite con mayor fidelidad el pensamiento del otro: porque las palabras pueden ser engañosas pero las expresiones que las acompañan, la gestualidad espontánea e involuntaria de quien habla, es mucho más difícil de fingir.
¿Facultades adivinatorias?
Me vienen a la mente, al escribir esta entrada, los veranos infantiles en los que todos los primos pasábamos una quincena en la casa norteña de nuestros abuelos, alejándonos por unos días de la canícula urbana. Eran días llenos de jolgorio, risas y picaresca, en los que uno de los principales atractivos era evitar que la abuela descubriese nuestras inocentes trastadas (como la de subirnos a los árboles para coger piescus, causa acostumbrada de caídas e indigestiones). El segundo aliciente era conseguir que «no te leyese la mente», porque era bien sabido por todos que era imposible mentir a la abuela: con solo mirarte a los ojos descubría si eras tú el que había incitado a los demás a escalar el melocotonero y quien sabe cuántas cosas más. En nuestra inocencia infantil, esta capacidad de nuestra abuela de conocer el pasado, el presente y –llevados por nuestra imaginación, acrecentábamos sus facultades adivinatorias– también el futuro, nos parecía cosa de otro mundo. Lo cierto es que mi abuela tenía una excepcional capacidad para interpretar los pequeños gestos y, a través de estos, conocer los pensamientos del otro o, como creíamos los niños, adivinar lo que te pasaba por la cabeza. Los adultos lo expresaban de otra forma: decían de ella que era una mujer que sabía escuchar (probablemente por eso siempre había alguna vecina contándole sus cuitas o pidiéndole consejo). Hoy diríamos que tenía una maravillosa capacidad para la escucha empática y activa. Y doy fe de que era cierto.
El lenguaje verbal es mucho más que un conjunto de reglas gramaticales…
Cuando la escucha forma parte de un intercambio comunicativo interpersonal, queremos que nuestro interlocutor sepa que comprendemos el mensaje que nos transmite. De la misma forma que quien nos habla adorna sus palabras con efectos paralingüísticos para aumentar su carga expresiva, también nosotros nos valemos de todo un repertorio de manifestaciones externas –algunas de ellas sutilísimas–, que constituyen una clara demostración de la complejidad de la comunicación humana. El contacto ocular, las expresiones faciales, el movimiento de las manos, la postura corporal, la actitud, las exclamaciones, los asentimientos, las interjecciones… reflejan nuestro interés (o desinterés) por lo que nos dice. La alteración en la capacidad de interpretar de forma espontánea esas señales, de decodificar las reacciones fisiológicas y emocionales del otro, es una de las razones de las dificultades en el establecimiento de relaciones personales que caracterizan a algunos trastornos del neurodesarrollo (Asperger, autismo, TDAH, TANV…). El lenguaje oral, reducido a un conjunto de reglas gramaticales, sintácticas y semánticas, pierde toda riqueza, expresiva y comprensiva, y con ello la capacidad de forjar el nexo emocional que constituye la base de la empatía.
Parafraseando al ensayista Donoso Cortés: «Lo importante no es escuchar lo que se dice, sino averiguar lo que se piensa».