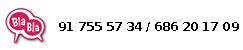Comprender lo que escuchamos, en contra de lo que pueda parecer, no es un ejercicio fácil. Nuestro habla está repleta de recursos figurativos: metáforas, dobles sentido, hipérboles, paradojas, ironías, sobreentendidos y un sinfín de figuras retóricas que añaden vivacidad y colorido a nuestras conversaciones, pero cuya interpretación exige un profundo conocimiento del lenguaje verbal y no verbal.
Para descifrar lo que nuestro interlocutor nos dice –e ir más allá de la literalidad de sus palabras– hemos de realizar una rapidísima tarea analítico-inferencial, teniendo en cuenta aspectos tales como contextos, costumbres, convenciones sociales, nuestros propios conocimientos, opiniones, creencias, sentimientos, prejuicios…; analizar aspectos de la prosodia, como el ritmo, la entonación o el volumen de voz y las inflexiones, pausas y silencios (¿Transmite nuestro interlocutor tranquilidad, enfado, alegría, ansiedad, azoramiento? ¿Se atropella al hablar? ¿Cuál es su actitud o estado de ánimo?); y, por supuesto, interpretar toda una panoplia de señales extralingüísticas (expresiones faciales, gesticulación de manos, movimientos corporales, distancia mantenida…) con las que recalca, matiza e impregna de intención emocional su discurso.
Es el lenguaje no verbal el que añade expresividad a lo que escuchamos y el que nos transmite con mayor fidelidad el pensamiento del otro: las palabras pueden ser engañosas, pero las expresiones que las acompañan, la gestualidad involuntaria de quien habla, es mucho más difícil de fingir.
Recuerdo los veranos infantiles en los que todos los primos pasábamos una quincena en la casa de los abuelos, alejándonos por unos días de los calores urbanos. Eran jornadas llenas de jolgorio, risas y picaresca, en las que uno de los principales atractivos era evitar que la abuela descubriese nuestras inocentes trastadas (como subirnos a los árboles para coger piescus, causa acostumbrada de caídas e indigestiones).
El segundo aliciente era conseguir que «no te leyese la mente», porque era bien sabido que era imposible mentir a la abuela: con solo mirarte a los ojos descubría si eras tú el que había incitado a los demás a escalar el melocotonero y quién sabe cuántas cosas más. En nuestra inocencia infantil, esta capacidad de mi abuela de conocer el pasado, el presente y –llevados por nuestra imaginación, acrecentábamos sus facultades adivinatorias– también el futuro, nos parecía cosa de otro mundo.
Lo cierto es que mi abuela tenía una excepcional capacidad para interpretar los pequeños gestos y, a través de estos, intuir nuestros pensamientos o, como creíamos los niños, adivinar lo que te pasaba por la cabeza. Los adultos lo expresaban de otra forma: decían que era una mujer con la que era fácil hablar (probablemente por eso siempre había alguna vecina contándole sus cuitas o pidiéndole consejo).
Hoy diríamos que tenía una maravillosa capacidad para la escucha activa.