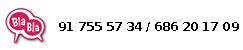Hace un par de días hacía cola en un centro de salud para realizar una consulta. Ante mí, un señor mayor, bastante cascado, preguntaba a la persona que le atendía tras la ventanilla si podrían adelantarle la vacunación por motivos médicos. La respuesta que llegó del otro lado de la mampara separadora fue ágil y concisa: «Nada que hacer. Qué pase el siguiente».
Lo curioso de la situación no era la imposibilidad de acelerar la cita de este paciente (somos muchos y estas cosas pasan). Ni siquiera que la trabajadora (tal vez no era muy resolutiva) olvidase proponerle alguna solución para salir del paso, pese a que no debió ser fácil para el hombre llegar hasta ese centro, a la vista de su estado. Lo curioso es que en ningún momento esa persona despegó los ojos del ordenador. Ni cuando el paciente le explicaba sus tribulaciones, ni cuando le respondió instándole a que dejase paso al siguiente.
Una frase concisa, sin levantar la vista -«Nada que hacer. Que pase el siguiente»- bastó para invisibilizar a una persona que pedía ayuda.
Un par de clics en el móvil me permitieron identificar, sobre la marcha, al menos dos centros en la Comunidad donde ese buen hombre podría vacunarse ese mismo día, si lo desease. Y la trabajadora tenía muchas más razones que yo para conocer ese dato y comunicárselo. No lo hizo. Y probablemente no haya vuelto a pensar en esa nadería.
A lo largo del día los seres humanos nos intercambiamos un número apabullante de miradas despreciativas. Aunque en número muy inferior, también intercambiamos miradas apreciativas y de aprobación. Ambos tipos de miradas -apreciativas o despreciativas- conceden atención a nuestros congéneres, aunque sea con ánimo de juzgar. Pero cuando ni siquiera mereces el reconocimiento de una mirada, te desvaneces y pierdes tu naturaleza humana. Y si no, que se lo pregunten a tantos hombres, mujeres y niños que no existen para nadie.