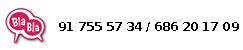En esto de la maternidad y la paternidad, la mayoría tenemos la impresión de ser trabajadores autónomos: las responsabilidades te acompañan durante toda la jornada, trabajas festivos y vacaciones y el ponerte enfermo es impensable. Añádele, además, las obligaciones laborales y, si puedes encajarlo, un tiempo para la socialización. Es inevitable que, de vez en cuando, sientas agotamiento y desánimo. Y con ello, surge el sentimiento de culpa.
Desprendernos de este sentimiento es uno de los grandes desafíos a los que nos enfrentamos como padres y, más aún, como madres.
La culpa es una de esas emociones secundarias aprendidas, con gran carga cultural y de género. Se suele asociar más a la mujer por su mayor capacidad empática. Cuando mayor es la facilidad para ponerse en la piel del otro, más probable es que surja el sentimiento de culpa («Si no hago esto, tendrá que hacerlo esa persona y me sentiré mal»).
La culpa también guarda estrecha relación con el nivel de autoexigencia. Dado que el sentimiento de culpa femenino se aprende y potencia desde que la niña es niña, resulta complicado ir contra contracorriente y plantearse «¿Es necesario que asuma tantas cargas?». Pero esta pregunta es básica en la vida de toda persona, porque el establecimiento de límites será lo que nos proteja.
Puedo ser una persona generosa y empática y, sin embargo, establecer límites. Esto requiere un trabajo de introspección. Hablar de algo tan básico como pensar en nosotros mismos puede parecer una simpleza, pero la realidad es que nos cuesta enfrentarnos a un ejercicio en el que somos nuestros propios interlocutores. Nos resulta bastante más fácil apuntamos a un montón de actividades de autocuidado que, al final, no hacen más que generar nuevas tensiones de encaje en la complicada rutina diaria.
No confundamos la introspección con la meditación, cuyo cometido es otro. El secreto de la introspección está en parar un instante y tomar conciencia de uno mismo. Pregúntate: ¿Cómo he actuado en cada una de las situaciones que se han producido a lo largo del día? ¿Por qué no me permito tener este momento para mí? ¿Soy excesivamente exigente conmigo misma? Empecemos por ahí: por medirnos por el mismo rasero que utilizamos con los demás.
Evitemos quedarnos en las emociones superficiales o «parásitas», que lo único que hacen es distorsionar la percepción de los sentimientos. Las discusiones con nuestros hijos son un claro ejemplo de esto. Cuando las analizamos, descubrimos que, muchas veces, son resultado de nuestras propias frustraciones.
Y aprendamos a pedir ayuda: hacerlo no solo te favorece a ti. La persona a la que recurres también se siente bien, porque sabe que es merecedora de tu confianza.