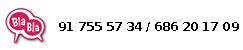A través del juego, los niños desarrollan sus funciones cognitivas, aprenden a identificar y gestionar emociones, se familiarizan con los rudimentos de la interacción social y experimentan con el mundo que les rodea. El juego es, por tanto, una herramienta básica en el proceso de maduración cerebral. Constituye, además, el escenario perfecto para el ensayo por prueba y error: los estímulos recíprocos entre iguales que juegan se ajustan a su desarrollo madurativo (ni tan fáciles como para desmotivar, ni tan complicados para conducir al abandono). Por último, tiene un claro componente hedonista: produce placer, antepuerta de la motivación.
El juego con adultos es diferente; se caracteriza por la relación vertical. El adulto puede promover determinados cambios a través del juego aunque, a mi juicio, este tiene una función que excede a la de generar aprendizajes: el fortalecimiento del vínculo afectivo seguro entre el niño y la figura de referencia. Cuando los padres juegan con sus hijos, se adaptan a su lenguaje, intereses y capacidades cognitivas. Y esto resulta tremendamente satisfactorio para los menores.
Lo interesante de esta herramienta es su carácter espontáneo: simplemente, surge. Con el tiempo, el juego evoluciona, se complica, se vuelve más estructurado y aparecen las reglas.
Esto ofrece ventajas obvias al terapeuta:
▶️ Le permite identificar el proceso madurativo del niño.
▶️ Incluye un componente terapéutico.
De esto segundo trata la viñeta de hoy.
Los profesionales utilizamos el juego para generar aprendizajes que, si no se canalizan a través de este, difícilmente serían posibles. El problema surge cuando las familias subestiman el valor diagnóstico y terapéutico del juego infantil.
Puede deberse al hecho de que algunos padres no juegan con sus hijos por considerarlo «cosa de niños» e incluso una pérdida de tiempo (algo que a los profesionales nos preocupa bastante, dicho sea de paso). O que no comprenden que tras el tipo y formato del juego elegido subyace un plan de trabajo centrado en las necesidades del niño y en objetivos concretos.
Cuando el niño acude a terapia es porque algo no funciona bien o se le ha «atascado» algún aprendizaje. Y es poco probable que tenga la capacidad de perseverar en pos de un objetivo que le resulta costoso, así que el profesional necesita recurrir a herramientas motivadoras. El juego es una de ellas. Y tremendamente eficaz, ya que ambas partes -niño y terapeuta- hablan el mismo lenguaje.
Los padres deben comprender que el juego -a diferencia de lo que ocurre en casa, donde tiene una condición lúdica y generadora de vínculos afectivos- es, en el gabinete, una valiosa estrategia para identificar los deseos, preocupaciones e inquietudes del niño y, por supuesto, favorecer aprendizajes.
Esto no quita que el terapeuta -con el fin de reforzar el vínculo con el niño o la niña- destine al juego los últimos minutos de la sesión, por el mero placer de disfrutar del mismo.
Tal vez te interese:
→ El juego como indicador del desarrollo ejecutivo.
→ Las familias preguntan: el juego infantil.