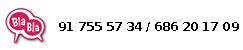La palabra «no» es simple, escueta y básica. Sin embargo, tiene un gran potencial generador de reacciones emocionales en los otros. En particular, porque su propósito es frustrar la intención de la persona a la que va dirigida.
Por regla general, el «no» no agrada a nadie. En el caso de los niños, que aún se encuentran en proceso de aprender a regular sus emociones, el hecho de que el adulto frustre sus planes genera malestar. Un malestar con el que, obviamente, tienen que aprender a lidiar. Entre otras cosas, porque se enfrentarán a muchos «no» a lo largo de su vida.
Como forma rápida de establecer límites, el «no» es necesario. Pero, como sucede con todos los límites, cuando abusamos de su uso, deja de cumplir su cometido principal: proteger a nuestros hijos de situaciones o entornos potencialmente peligrosos.
Educar va más allá de imponer límites: implica ofrecer herramientas y estrategias para que nuestros hijos sepan discernir qué es conveniente y qué no y, sobre todo, por qué.
El hecho es que los adultos, ya sea por carencia de una educación asertiva adecuada o por falta de tiempo (hay una estrecha relación entre poco tiempo y aumento de la imposición de límites), sobreutilizamos esa palabra.
El «no imperativo», que debiera utilizarse en casos puntuales y cuya función básica es evitar la exposición al riesgo de nuestros hijos, es reemplazado por un «no generalizado» que impide hacer prácticamente cualquier cosa («no hables así», «no digas tonterías», «no toques eso»…).
Este uso desproporcionado puede generar dos posibles efectos: el niño se paraliza y opta por no tomar decisiones («como no sé hacia dónde debo tirar, no hago nada») o se habitúa.
Cuando se produce habituación, el «no» pierde su función principal y el niño termina haciéndole caso omiso, con el agravante de que no desarrolla conductas positivas, porque el «no» per se no lleva implícita una estrategia ni propone alternativa alguna.
¿Qué sugerimos, entonces, a las familias? Una división clara entre los «no imperativos», aquellos que no se negocian en ningún caso, porque promueven el cuidado y la protección de nuestros hijos, y esos otros que deben ir seguidos de una explicación. De hecho, si nos prestamos un poquito de atención a nosotros mismos, observaremos que gran parte de nuestros «no» debería ir acompañada por una explicación que aclare por qué impedimos un determinado comportamiento. El aprendizaje subyace tras esa explicación y también es ahí donde ofrecemos a nuestros hijos estrategias alternativas.
Por norma general, recomendamos a los padres una pequeña labor de autoanálisis para verificar si hay abuso del «no». Observaremos que, en muchos casos, su uso es perfectamente sustituible por otros mecanismos más eficaces y didácticos a la larga como, por ejemplo, el razonamiento con nuestros hijos.
El «no» tiene un lugar clave en la educación. Aprovechemos bien su potencial utilizándolo cuando corresponde.