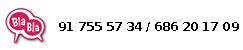Aunque el conocimiento de la neurodivergencia y su impacto en todos los ámbitos de la vida infantil ha aumentado considerablemente, los avances prácticos siguen siendo limitados. Persisten actitudes de rechazo hacia los trastornos que afectan a la conducta, lo que no se observa en igual medida ante las dificultades de carácter puramente físico.
Conocemos bien los síntomas nucleares del TDAH y del TEA, y muchos profesionales del ámbito educativo están familiarizados, al menos en el plano teórico, con las dificultades derivadas de la inmadurez de determinadas áreas cerebrales, como la falta de control o las respuestas impulsivas. Sin embargo, en la práctica persiste la idea de que estas conductas son intencionales («lo hace porque es un maleducado o para molestar»), sin profundizar en las causas subyacentes que explican el comportamiento del niño que altera el ritmo de la clase.
Cierto, hay conductas disruptivas e irritantes, pero no podemos pasar por alto que los niños con estos diagnósticos se enfrentan cada día a escenarios hostiles sin las oportunas herramientas y cargan, además, con el peso de castigos reiterados. Si entendemos que ese comportamiento tiene que ver con un cerebro diferente, los «niños problemáticos» se transforman en niños expuestos a un mundo que les exige mucho más que al resto.
La viñeta de hoy ilustra una situación típica. Cuando los profesionales sugerimos a algunos docentes implementar ciertas adaptaciones, a menudo la respuesta es: «Ya, pero entonces, ¿qué hago con los demás?». Esta postura, a mi entender, equivaldría a decir que vas a privar a toda la clase de realizar un ejercicio físico, porque uno de los alumnos se ha roto una pierna.
Es evidente que los docentes tienen la difícil responsabilidad de educar a un número considerable de niños y es innecesario tratar a cada uno de manera diferente, ya que la mayoría no tendrá dificultades para seguir el ritmo de la clase. Sin embargo, cuando existe un diagnóstico que revela necesidades específicas, es importante tenerlo en cuenta. Algunos cambios menores pueden facilitar mucho las cosas. Un soporte en la silla que permita el movimiento controlado de un niño hiperactivo, por ejemplo, puede marcar una asombrosa diferencia.
Algunos profesores argumentan que hacer diferencias perjudica al propio niño. No comparto esa opinión. Es importante que el niño conozca sus fortalezas y dificultades. De hecho, considero esencial la psicoeducación en estos casos. El niño o la niña «neurodivergente» se enfrentará a situaciones conflictivas que no entiende y, ante eso, debe saber qué estrategias puede poner en marcha, con el beneficio añadido de experimentar la satisfacción de haber sabido aplicarlas. Nada hay tan agradable como el poder decirse a uno mismo: «Esto me cuenta mucho. Por eso, cuando lo logro, me siento estupendamente».
Un sistema educativo equitativo es mucho más justo que un sistema igualitario.