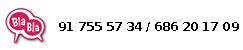Todos los padres deseamos que nuestros hijos sean adultos felices el día de mañana. Por eso nos esforzamos por cuidarlos (protegiéndolos de situaciones potencialmente peligrosas) y educarlos (ofreciéndoles las herramientas necesarias para que se conviertan en personas autónomas), y lo hacemos lo mejor que sabemos.

Cualquiera de nosotros coincidiría con que educar y proteger a sus hijos son las dos prioridades de cualquier padre o madre. Entonces, ¿dónde está el problema?
Aunque en teoría distinguimos ambos conceptos con claridad, en la práctica esa diferenciación no es tan evidente. Papas y mamás asociamos el «ser un buen padre» con proteger a nuestros hijos contra todo, sin criterio de riesgo real, y con allanarles el camino para que solo experimenten experiencias positivas.
El resultado es una atención desmedida y constante basada en la inmediatez y la cantidad en detrimento de la educación y la calidad.
Proteger a nuestros hijos contra todo, sin un criterio de riesgo real, y allanarles el camino para que solo experimenten experiencias positivas no es educar.
Reflexionemos sobre esto y respondamos con franqueza a la pregunta siguiente: ¿queremos que nuestros hijos aprendan o preferimos mantener el control sobre ellos para evitar situaciones de riesgo?
En nuestro intento de controlar a nuestros niños para que no se expongan a situaciones peligrosas, dejamos de ver y comprender sus necesidades e incurrimos, en mayor o menor medida, en comportamientos de sobreprotección. Que tire la primera piedra quien esté libre de esto.
Tenemos tan interiorizado este concepto de «buen padre» o «buena madre» que no somos conscientes del grado de protección que ejercemos sobre nuestros hijos, aunque basta con analizar situaciones concretas de la vida cotidiana para darnos cuenta de nuestro exceso de celo. Surgen entonces esas designaciones que, no por humorísticas, resultan menos reales.
- Las madres helicópteros que parecen conceder cierta libertad a sus hijos, pero que sobrevuelan el terreno para no perder el control.
- Los padres quitanieves que, en lugar de equipar a sus hijos para el viaje, prefieren pavimentar el camino y retirar cualquier obstáculo con el que puedan tropezar.
- Las madres o padres tigres que se esfuerzan por forjar niños triunfadores en todo momento y situación.
- Los padres guardaespaldas, dispuestos a soltar el «no me toque usted a mi hijo» a la primera de cambio.
- Los padres manager tan habituales en los eventos deportivos -en particular, masculinos-, que dan lecciones al entrenador y están convencidos de que sus hijos son estrellas en ciernes.
- Las mamás bocadillo que corren detrás de sus hijos, mientras estos juegan en el parque, para «enchufarles» la merienda cuando tienen ocasión.
Esta relación no es exhaustiva y podríamos seguir añadiendo desigaciones. Lo relevante es que estas etiquetas describen situaciones cotidianas.
Pero, ¿por qué sobreprotegemos?
La razón principal es el desconocimiento de nuestra función como padres. Se suma a esto el ritmo frenético en el que estamos inmersos, que nos lleva a actuar por inercia y sin reflexionar sobre qué es más conveniente para nosotros y nuestros hijos y qué valores queremos transmitirles.
A corto plazo, educar en la autonomía es mucho más difícil que educar en la dependencia. La autonomía se basa en la confianza y la libertad, y los padres nos sentimos más seguros cuando tenemos el control. A largo plazo, sin embargo, esta dependencia se vuelve en nuestra contra.
Educar en la autonomía es mucho más difícil que educar en la dependencia. La autonomía se basa en la confianza y la libertad, y los padres nos sentimos más seguros cuando tenemos el control.
Nos relacionamos con nuestros hijos en un estado de «hipervigilancia», pendientes de todo lo que hacen. Esto nos lleva a anticiparnos a sus respuestas -por miedo a que les ocurra algo, lo hagan mal o se lleven un disgusto-.
Aquí tengo que hacer referencia a un concepto habitual en psicología del que ya he hablado en ocasiones anteriores: la zona de desarrollo próximo.
Observar para conocer la zona de desarrollo próximo
En función de la maduración del niño, distinguimos una zona de desarrollo real (en la que el niño se desenvuelve sin la ayuda del adulto), una zona de desarrollo potencial (hasta dónde puede llegar con la ayuda del adulto) y una zona de desarrollo próximo que sirve de puente entre las dos primeras.
Al anticiparnos a sus respuestas, no conocemos el desarrollo real de nuestros hijos; lo imaginamos en función de nuestras expectativas. Si desconocemos el desarrollo real, también ignoraremos el desarrollo potencial.
Impidiendo de forma sistemática que nuestros hijos tengan necesidades -motor fundamental del aprendizaje- es difícil que haya un aprendizaje significativo y respuestas autoiniciadas por el propio niño.
La capacidad de iniciar respuestas es la base de la toma decisiones. No podemos pretender que nuestros hijos aprendan a adoptar decisiones (competencia imprescindible para el desarrollo de una sana autoestima) si no hemos favorecido las respuestas autogeneradas, con independencia del resultado que estas obtengan.
La educación basada en la hipervigilancia produce otro efecto patológico: nos sentimos tan unidos a nuestros hijos que no los consideramos personas independientes de nosotros. Esto ocurre con tanta frecuencia que muchos padres incluso hablan en plural cuando se refieren al niño (tómese como ejemplo la habitual frase de «parece que hoy nos hemos levantado de mal humor» para indicar que el niño tiene un mal día). Sin que sea nuestra intención, transmitimos al niño un mensaje contradictorio: eres parte de papá y mamá y no una persona autónoma.
Consecuencias de la sobreprotección para el niño
- Poca o nula tolerancia a la frustración. Cada vez que evitamos que nuestro hijo cometa un error, impedimos que practique la gestión de las emociones. El ser humano tiene un amplio repertorio de emociones. De hecho, tenemos más emociones desagradables que agradables. La alegría y la sorpresa son emociones agradables (y esta última no siempre). El miedo, la ira, el asco, la tristeza y, a veces, también la sorpresa son emociones desagradables. Es obvio que nuestro cerebro está más predispuesto a sentir emociones desagradables que al contrario. Si impedimos que nuestros hijos conozcan las emociones desagradables nunca desarrollarán estrategias para tolerar la frustración.
- Alto nivel de dependencia del adulto. El niño aprende que papá o mamá harán las cosas por él. Esto se traduce en inseguridad. En ausencia de la figura sobreprotectora, se sentirá desprotegido.
- Baja autoestima. La autoestima no se construye a partir de lo que dice mamá o papá (aunque es importante). Somos seres motores y conductuales; nuestra vida gira en torno a lo que hacemos. Tenemos una buena autoestima cuando hacemos cosas, cuando probamos, intentamos y nos confundimos. El error nos ofrece la oportunidad de aprender cómo no hay que hacerlo. El niño necesita aprender por acción directa.
- Elevado nivel de ansiedad. La baja autoestima, la inseguridad, la incapacidad para tolerar la frustración en un mundo impredecible y repleto de situaciones novedosas provoca reacciones de ansiedad.
A lo largo del día alternamos entre el «terreno» de la protección y el de la educación. Separemos ambos cometidos en función de las necesidades. En nuestro papel de protectores debemos evitar riesgos innecesarios a nuestros hijos estableciendo límites claros. En nuestro papel de educadores debemos aportarles herramientas educativas. Y esto requiere, como precondición, dejar espacio para el aprendizaje por acción directa. Observemos el desarrollo real de nuestros hijos para saber hasta donde puede llegar su desarrollo potencial.
No reduzcamos la relación con nuestros hijos al mero papel protector porque, en cuanto tengan ocasión, nos darán la espalda. Anticipemos lo que ocurrirá cuando un niño o niña inmerso en una vida regulada por los límites entre en la adolescencia: es poco probable que los padres seamos una figura de referencia. Tampoco podemos reducir la función de padres a la parte educativa exclusivamente. La falta de límites no genera un aprendizaje adecuado, porque en la vida hay muchas normas que cumplir. Como en todo, en el equilibrio está la virtud.