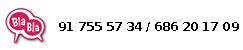La semana pasada me centraba en una dificultad que conocen bastante bien los psicólogos y logopedas infantiles que desean establecer contacto directo con docentes y orientadores de los centros escolares donde estudian los menores que acuden a terapia: el «no» sistemático cuando expresan su deseo de intercambiar información y coordinar esfuerzos con el centro en beneficio del menor.
Quiero subrayar que estas dificultades no parten, por lo general, de los docentes, sino que tienen mucho que ver con las políticas internas de los centros educativos, reacios a permitir ese tipo de contactos, pese a contar con la aprobación de las familias.
Las normativas que regulan la atención al alumnado con necesidades educativas especiales suponen otro desafío. Los alumnos que cumplen determinados criterios diagnósticos (TDAH, dislexia, discapacidad intelectual, etc.) pueden acceder a ayudas metodológicas o a la modificación de currículo. Las ayudas se mantienen o retiran en función de la evolución del niño. Hasta aquí, nada que objetar.
El problema surge con los niños que permanecen en tierra de nadie: esos alumnos que no encajan en los perfiles previstos y, sin embargo, presentan problemas de aprendizaje cuyas repercusiones sobre el rendimiento escolar y otras facetas de la vida son evidentes.
Los profesionales nos encontramos a veces con sintomatologías (incluso de etiología desconocida o relacionadas con situaciones circunstanciales) respecto a la cuales no tenemos la menor duda de que afectarán al aprendizaje infantil. En este caso, los apoyos en la escuela -en tanto se manifiesten esos síntomas- pueden marcar la diferencia en el desarrollo académico, emocional y social del niño.
Algunos niños presentan déficits cognitivos o problemas emocionales o conductuales que no recaen dentro de los diagnósticos previstos. Por consiguiente, no disponen de ningún tipo de apoyo. Ante esta situación, los profesionales nos vemos en la necesidad de forzar, en los casos críticos, determinados diagnósticos para que los niños pueda acceder, al menos temporalmente, a recursos que eviten el agravamiento de sus dificultades.
La consecuencia de esto es evidente: el sobrediagnóstico de algunos trastornos. Esta situación podría evitarse, probablemente, si las ayudas se otorgasen basándose, no en etiquetas diagnósticas estrictas, sino en la sintomatología debidamente acreditada que el niño presenta en un momento concreto de su vida.
Volvemos a lo de siempre: cuando hablamos de pacientes infantiles, las intervenciones solo funcionan adecuadamente cuando son resultado del esfuerzo conjunto y coordinado del terapeuta, la familia y el colegio. Y de Administraciones capaces de confeccionar políticas con impacto efectivo. Si queremos que ninguno de nuestros niños se quede por el camino, no podemos dejar fuera a quienes no cumplen criterios rigurosos. Si necesitan ayuda, nuestra obligación es tratar de ofrecérsela. De eso va la educación equitativa.